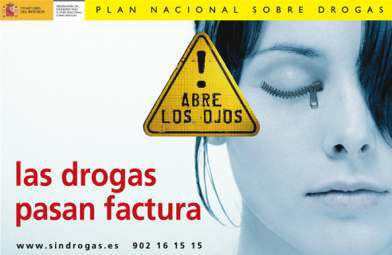En nuestra sociedad las personas tenemos un conjunto de ideas preconcebidas erróneas sobre las relaciones sentimentales y el amor. Son fruto, en gran parte, de los modelos de pareja que nos muestran a través del cine o la música comercial, la publicidad y, en general, los medios de comunicación, que fomentan un amor de consumo banal, vacío y superficial.
Con relación al cine no puedo evitar hacer mención a la película basada en la serie Sexo en Nueva York donde el verdadero amor se tiene que demostrar a través de un matrimonio por todo lo alto con dimensión pública, una gran fiesta, un gran vestido, muchos invitados y una gran casa con vestidor diseñado para guardar cientos de pares de zapatos.
En el mes de febrero nos bombardean con la publicidad de ese especial día de San Valentín en el que demostrarás a tu pareja lo mucho que la quieres con perfumes, joyas, flores, viajes, cenas especiales, circuitos Spa para enamorados… Está tan metido en la cultura que si él o ella no se acuerda de ese día y nos prepara algo especial nos sentimos lastimados y decepcionados, sentimos que no nos tiene en cuenta y no tiene detalles románticos con nosotros. Como si el amor fuera eso.
En la música el amor es el gran tema, y frases como “sin ti no soy nada”, “te necesito”, “como yo te amo nadie te amará”, “soy tuya”, “morir de amor” etc. alimentan también estos mitos.
Podemos remitirnos también a la literatura, que a partir del siglo XIX especialmente, alimenta la idea del amor romántico, por ejemplo la obra Madame Bobary y la de todos los poetas románticos.
Y pensamos cosas como: el verdadero amor es estar enamorado toda la vida, el sexo siempre debe ser intenso con mi pareja, mi pareja si me quiere debe saber lo que necesito, deseo o me hace ilusión, todo lo tengo que compartir con mi pareja, mi pareja se acordará de todas las fechas importantes, el único sentido de mi vida es el amor a mi pareja, no me puedo fijar en nadie más, ni sentirme atraído/a por nadie, los celos avivan la llama del amor, los detalles románticos tienen que ser especiales: saber escribirme una poesía + gastarte dinero en mí + sacrificar todo tu tiempo por mí+ hacer algo que no le guste por mí (y si todo ello lo hace el 14 de febrero, mejor).
Además, todo aderezado por un mundo, el occidental, donde las necesidades básicas, en general, están cubiertas y donde se alimenta un estereotipo de persona que debe estar en la cresta de la ola. Vivimos atados a las pasiones y cuando esto desaparece o no está presente sentimos que no hay amor.
Se trata de una concepción del amor equivocada, sujeta a múltiples mitos que nos llevan a tener un conjunto de expectativas sobre las relaciones y el comportamiento de nuestra pareja insostenibles en la realidad, y que, en parte, pueden explicar la dificultad para mantener una relación sana y duradera.
El ser humano de forma instintiva tiende a buscar apegos y a perpetuar la especie. Culturalmente, a lo largo de la historia y según nuestras pautas específicas de socialización, se han canalizado y matizado estas necesidades instintivas. No podemos huir ni de la biología ni de la cultura, estarán presentes en nosotros siempre. Pero si rascamos en las relaciones funcionales, sanas y satisfactorias en nuestra cultura llegaríamos a varias conclusiones:
El amor es más que enamoramiento, pasión o deseo. Es amistad, respeto, admiración, empatía, comunicación, compromiso, compartir, sentirse seguro, compañía, alegría. Y hay muchas maneras, casi tantas como parejas existen, de alcanzar esto.
El amor de pareja debe dejar espacio al individuo y a la satisfacción de sus necesidades personales.
Las relaciones amorosos son dinámicas y cambian a lo largo del tiempo.
El amor se demuestra, se alimenta y se aviva cada día en las cosas pequeñas y cotidianas y no con una súper boda, un sacrificio vital o un día de San Valentín.
Raquel López Vergara
Psicóloga y coach
Grupo Crece